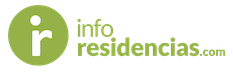BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ALZHEIMER
03/01/2005
El último número (28-12-2004) de "Neurology”,
revista de
Los resultados del estudio mostraron que los pacientes sometidos al programa de estimulación cognitiva y motora presentaron al cabo de un año una situación afectiva más positiva. Estos pacientes presentaban además menos problemas conductuales y gozaban de una calidad de vida superior, con menos episodios de agitación, menor irritabilidad y mejor relación con otras personas.
Desarrollo del estudio
A todos los cuidadores se les ofreció una línea telefónica
de apoyo para consultas acerca del manejo de
Las sesiones de estimulación se llevaron a cabo en grupos
formados por siete a 10 pacientes cada uno, creados según la intensidad de
la demencia, las afinidades personales, y las cuestiones logísticas. Las
sesiones, dirigidas por terapeutas ocupacionales y por auxiliares de clínica
entrenadas, se llevaron a cabo en dos unidades de Maria Wolff especializadas
en demencia leve. Las sesiones comenzaban con una acogida de los pacientes,
seguida de una terapia de orientación a
La mayoría (75%) de los pacientes del grupo experimental acudieron a las sesiones durante todo el año. Más del 80% de los pacientes y de los cuidadores se mostraron satisfechos o muy satisfechos tras finalizar el año de intervención. Las funciones cognitivas de los pacientes que recibieron la estimulación se mantuvieron estables durante seis meses, mientras que las de los pacientes que no la recibieron habían declinado. Este efecto fue especialmente llamativo en los pacientes con menos estudios. Al cabo de un año, los pacientes que habían acudido a las sesiones mostraron en una entrevista independiente una situación afectiva más positiva. Según sus cuidadores, estos pacientes presentaban además menos problemas conductuales y gozaban de una calidad de vida superior. En concreto, los pacientes que acudieron a las sesiones presentaban muchos menos episodios de agitación, se mostraban menos irritables y se relacionaban mejor con otras personas.
Los beneficios observados no fueron debidos a cambios en la carga de los cuidadores, que se mantuvo estable en los dos grupos durante todo el estudio. Tampoco fueron debidos a un mayor tratamiento farmacológico de los pacientes que acudieron a las sesiones de estimulación. Al contrario, el número de fármacos tranquilizantes se mantuvo estable en estos pacientes, mientras que aumentó significativamente en los pacientes que no acudieron a las sesiones.
Varias de las características de este estudio son reseñables. En primer lugar, los efectos fueron medidos y observados de forma independiente a la propia intervención. La mayoría de los estudios previos habían fallado a la hora de encontrar efectos generalizables a ámbitos distintos a los de la intervención, o simplemente se limitaban a medir un beneficio inmediato. En segundo lugar, se evaluaron los efectos a largo plazo, algo que hasta la fecha no se había realizado. En tercer lugar, los efectos aparecieron principalmente en los ámbitos de la afectividad, de la conducta y de la calidad de vida, esferas que habían estado tradicionalmente relegadas en el manejo de los pacientes con enfermedad de Alzheimer y que influyen de forma determinante en la institucionalización del paciente. Además, todos los pacientes incluidos en el estudio tomaban fármacos anticolinesterásicos, que son los que mayor efecto cognitivo producen en esta enfermedad. Ello quiere decir que los beneficios de la estimulación cognitiva y motora se añaden a los que producen estos fármacos y, además, son complementarios.
Por todo lo anterior, la estimulación cognitiva y motora debe considerarse como una terapia de primera elección en los pacientes con enfermedad de Alzheimer en estadios iniciales.